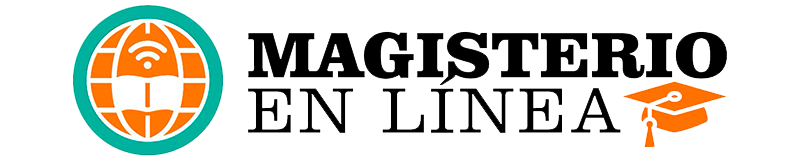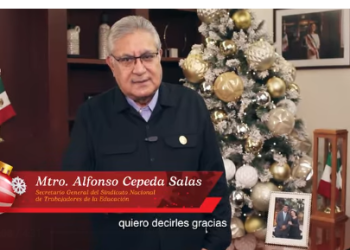Por Ricardo Aragón Pérez
Hermosillo, Sonora, 03 de abril de 2025
¿Sabía usted que las primeras alumnas de la Escuela “¿Cruz Gálvez eran mayormente foráneas, huérfanas y de familias vulnerables?
Un informe del gobierno de Sonora de 1918 reveló que la Escuela de Artes y Oficios, situada en la ciudad capital de Hermosillo, albergaba cerca de 500 educandos internos de uno y otro sexo, de los que un porcentaje significativo eran huérfanos de padre, aunque también, cabe añadir, había casos de menores que habían perdido a su madre; incluso algunos perdieron a ambos progenitores en edades muy tempanas; tal dimensión cobraba su condición de orfandad que se sabe de casos en los que ni siquiera llevaban los apellidos paternos ni maternos.
De ese medio millar de menores, un grupo robusto de 166 escolares eran mujeres, algunas todavía niñas y otras tantas ya entradas en la adolescencia, cuyos lugares de procedencia conformaban un variado mosaico geográfico, pero casi todas, con excepciones poco significativas, compartían historias de vida parecidas, como se advierte en el censo de 1917 del Departamento de Niñas, en el que se anotaba el nombre de cada educanda y el de las personas responsables de ellas: madres, padres o tutores, así como el de los lugares y direcciones de procedencia.
En el libro de matrícula del Departamento de Niñas, a cargo de la joven directora Concepción Núñez, se reportó que, en 1917, había un total 166 educandas inscritas, cuyas edades oscilaban entre 4 y 16 años, aproximadamente. Casi todas eran huérfanas de padre, aunque algunas también habían perdido a su madre, en tanto otras no tenían nadie quién velera por el presente y futuro de ellas. Además, un porcentaje significativo tenía en común ser de cuna humilde y la mayoría procedía de diferentes lugares del estado, algunos muy lejanos y con serias limitaciones para la movilidad, más tratándose de familias pobres.
A modo de ejemplo, Guadalupe Figueroa y Margarita López eran alumnas internas en la “Cruz Gálvez”. Ambas eran foráneas; procedían de localidades muy distantes y de difícil comunicación con la capital sonorense. Guadalupe era nativa de Chínipas, una pequeña comunidad de Chihuahua, situada entre terrenos agrestes y barrancosos de la Sierra Madre Occidental. Por su lado, Margarita era nativa de Agua Prieta, una pequeña localidad fronteriza, situada en el noreste sonorense.
Más aún, Guadalupe y Margarita tenían en común historias de vida: las dos eran huérfanas; al parecer de padre y madre, ya que en los expedientes escolares aparecen dos personas de género femenino como responsables de ellas; o sea, madres adoptivas o tutoras, quienes llevaban por nombres Catalina Vda. de Ruiz y Antonia Loaiza, lo que lleva a suponer que ambas féminas ejercían la patria potestad sobre las educandas referidas.
Por lo que hace a las alumnas Imelda y Margarita, su condición de orfandad era por sí sola un verdadero pesar, con el agravante de que ninguna tenía nadie quién cuidara de ellas; incluso hasta se desconocían los apellidos de sus progenitores, por lo que adoptaron el del coronel Gálvez. En la relación de alumnas inscritas, Imelda Gálvez aparece con el número de lista 41 y Margarita con el numeral 118, en ambos casos aparece una lacónica y conmovedora leyenda, que a la letra dice: “No tiene ninguna familia”.
Al ampliar la mirada sobre los lugares de origen de las 166 educandas, se identificaron cerca de 40 poblaciones diferentes, distribuidas entre la sierra, costa y valle, ciudades, pueblos, campos mineros, estaciones ferrocarrileras y comunidades indígenas. Adelina y Jesús Lugo, por ejemplo, hijas de Mariana Vda. de Lugo, tenían su domicilio en Nacozari de García; Carmen Valencia, descendiente de Victoria Vda. de Valencia, procedía del pueblo de Tuape; Manuela Básaca, pupila de Ángela Vda. de Básaca, era de San Pedro de la Cueva, en tanto Rafaela y Marcela Patiño, hijas de María Vda. de Patiño, vivían en Nogales, y Graciela Padrés, descendiente de Elena Vda. de Padrés, radicaba en la misma ciudad fronteriza.
Si bien la mayoría de las alumnas huérfanas descendían de familias no indígenas, también había registros de varias niñas indígenas, sobre todo de sangre yaqui, como las hermanas Ernestina, Matilde y Josefa Muñoz, hijas de la señora Amalia F. Vda. de Muñoz, quien tenía su domicilio en Bácum. Asimismo, Albina Limón y Gloria Servín procedían de otro pueblo originario denominado Cócorit. Por su lado, Juana Güereña era de Estación Lencho, mientras Rosa Sepúlveda, hija de Angélica Vda. de Sepúlveda, y Cayetana Tapia, pupila de Josefa Vda. de Tapia, radicaban en Estación Esperanza.
Ahora bien, hay evidencia estadística que indica que casi una tercera parte de la matrícula estaba formada por niñas residentes en la capital sonorense, quienes sumaban un total de 55 educandas, de un universo de 166 menores inscritas. Entre las capitalinas, figuraban cuatro hermanitas huérfanas de apellido Noriega: María, Refugio, Manuela y Francisca, a cargo de su señora madre, doña Manuela F. Vda. de Noriega, quien tenía su con domicilio por la calle Monterrey. También las hermanas Leonor y Amalia García radicaban en Hermosillo, con su progenitora Rosario M. Vda. de García, con domicilio en la calle Carmen Serdán.
Además de las menores sonorenses, debe añadirse que también había algunas menores procedentes de otras entidades, como Baja California, Sinaloa, México y hasta de Estado Unidos. Prueba de eso, eran las hermanas Rosalvina, Guillermina y Estela Peña, nativas de San Blas, Sinaloa, en tanto Dolores Escobar era coterránea de ellas, pero oriunda de Mazatlán. Por su parte, la menor Rhode Matrecitos era de origen estadunidense, cuya madre Refugio Vda. de Matrecitos, dijo tener su dirección en Douglas, Arizona.
Por lo dicho hasta aquí, queda claro que el Departamento de Niñas de la Escuela “Cruz Gálvez” operaba en sintonía con los propósitos de ofrecer sus servicios gratuitos a la niñez más desvalida, para cuyos menores las expectativas de desarrollo humano eran extremadamente limitadas, por no decir nulas.
De ahí que esa noble e histórica institución educativa, aún en buen pie, solía ser la única esperanza para cubrir algunas necesidades básicas, entre ellas cursar la educación básica, disponer de albergue y alimentación, además de recibir cursos de taquigrafía y mecanografía, en espera de que en un futuro inmediato pudieran emplearse en alguna oficina, “para ganarse la vida” por cuenta propia.